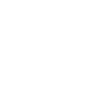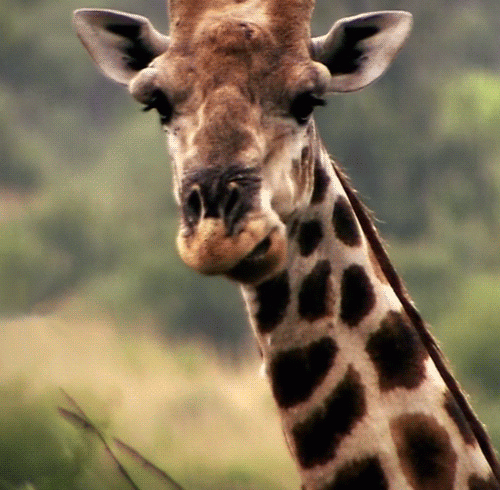Cuando tienes Esclerosis Múltiple, tienes dos aniversarios. El tuyo, el día en que naciste y que celebras por todo lo alto y el del diagnóstico. Me cuesta creer que haya alguien que no recuerde el día en el que supo que tenía la enfermedad.
Ese día yo sólo lo celebro un poco. Celebro encontrarme bien y estar rodeada de gente que siempre está ahí. Y de profesionales que siempre están ahí: delante de ti, en la consulta y detrás de las probetas, investigando sin parar.
Pero la mayor parte de ese día lo vivo y lo veo como con un aura especial. Como si todo lo que hiciera o lo que me pasara estuviera pintada de algo distinto a lo que están pintadas las cosas cualquier otro día del año.
Han sido ya 15 años. Madre mía. Es casi casi la mitad de mi edad y me asusta pensar que pronto llevaré más tiempo con el diagnóstico que sin él.

Y no, no celebré nada. Pero hice un repaso de todo lo que he aprendido durante tantos años y aunque me dé rabia decirlo, la enfermedad me ha enseñado cosas.
A relativizar, por ejemplo, las cosas malas. A no agobiarme en exceso. A entender que todo pasa y que al final, todo es cuestión de tiempo. Que la vida cambia en un segundo, como el segundo en el que escuchas EM por primera vez y ya nada vuelve a ser lo mismo. Por eso, planifico menos. Disfruto más. Escucho a mi cuerpo. Pierdo menos el tiempo. Y me cuesta menos desprenderme de las cosas: ya no tengo la seguridad en la que creía de niña de que voy a controlarlo todo para siempre. Hay que dejar ir.
Y siempre pienso igual: que ojalá estos 15 años hubieran pasado de la misma forma, que yo hubiera aprendido todo lo que he aprendido y todo sin tener que cargar con un diagnóstico sobre las espaldas que aunque hayan pasado 15 años, sigue ahí. Todas las mañanas, todas la noches, todas las semanas en todas las inyecciones.
Pero ya que no lo puedo cambiar, al menos, chin-chin a lo aprendido.